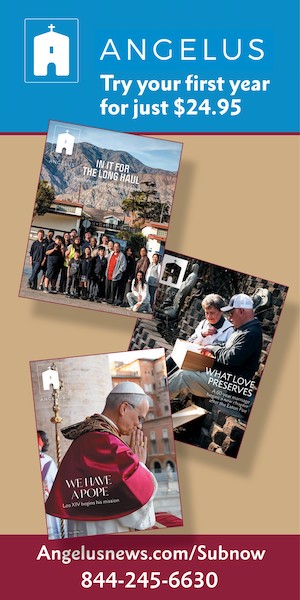(Nota del editor: el 16 de noviembre, el Arzobispo Gomez dirigió su primer discurso presidencial a la Asamblea General de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos. La reunión se llevó a cabo de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus. En 2019, el Arzobispo Gomez fue elegido por sus hermanos obispos para desempeñarse como presidente de la USCCB durante un período de tres años. Su columna para esta semana es una adaptación de su discurso).
Recientemente celebramos un hermoso momento en la historia de la Iglesia estadounidense: la beatificación del Padre Michael McGivney, fundador de los Caballeros de Colón.
El Padre McGivney era un sacerdote recién ordenado durante los años posteriores a la Guerra Civil. Los negros habían sido liberados de la esclavitud, pero estaban lejos de ser realmente libres. Fue una época marcada por la violencia racista, por la intolerancia contra los inmigrantes, por la pobreza generalizada y por crecientes problemas sociales. Los católicos se enfrentaron con la discriminación y las sospechas de los políticos, de los medios de comunicación y de los líderes culturales.
El Padre McGivney enfrentó estas injusticias viviendo el Evangelio. El amor no era una abstracción ni una “causa” para él. Él conocía a la viuda y al huérfano, al padre sin trabajo, al encarcelado en el corredor de la muerte. El Beato Michael McGivney conocía sus rostros y sabía sus nombres.
Tan sólo conocemos unas cuantas de sus palabras: solo 13 cartas y algunas citas de periódicos. Pero con sus obras, él dio testimonio del tierno amor de Dios hacia cada persona, de la verdad de que estamos unidos unos con otros como hermanos y hermanas.
Creo que podemos mirar al Beato Michael McGivney como un modelo e intercesor para nuestros propios ministerios. Él fue pastor en una época de confusión moral y de malestar social, tal como nosotros. Como nosotros, él fue un sacerdote llamado a desempeñar su ministerio durante una pandemia. De hecho, él entregó su vida durante la pandemia de gripe de 1890 y fue uno más entre más de un millón de personas que murieron en todo el mundo.
Después de muchos meses, nosotros seguimos todavía viviendo bajo la sombra de esta pandemia de coronavirus. En cada diócesis, vemos que la vida de la gente ha sido devastada. Han perdido a sus seres queridos, han sido separados de sus familias, han visto como se desvanecen en la incertidumbre sus medios de vida y su futuro.
Y ahora estamos siendo testigos de los profundos costos humanos del cierre y del aislamiento obligatorios. Vemos muchos signos de desesperación en toda nuestra sociedad. La gente está perdiendo la esperanza.
Como pastores, nos lamentamos con nuestro pueblo. Esta plaga también ha dispersado nuestros planes y prioridades. Creo que cada uno de nosotros comprende lo que San Pablo quiso transmitir cuando dijo: “Pesa sobre mí diariamente la preocupación por todas las comunidades cristianas”.
A lo largo de estos meses, me ha estado viniendo a la mente ese extraordinario momento de oración que el Papa Francisco realizó en la Basílica de San Pedro en marzo. Todos recordamos aquella escena. La columnata estaba vacía y oscura; los antiguos adoquines estaban mojados por la lluvia. El Papa estaba solo ante Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento.
Fue un notable testimonio de su ministerio como sucesor de San Pedro y vicario de Cristo en la tierra. Pero también sentí que el Papa Francisco se dirigía a nosotros, los obispos. Por medio de sus palabras y acciones él estaba confirmando a sus hermanos, fortaleciéndonos en nuestra vocación de sucesores de los apóstoles.
El Papa Francisco con frecuencia nos recuerda que, como obispos, no somos solo administradores. Somos “pastores que van siguiendo las huellas del Pastor”. Y sé que todos estamos agradecidos por el aliento fraterno que él nos da.
Al estar unidos al Santo Padre, nosotros comprendemos que somos apóstoles, elegidos por Jesucristo y que él nos ha confiado su misión divina. Entendemos que estamos aquí para dar testimonio y para santificar, para invitar a las personas a tener parte en la santidad del Dios vivo.
Hemos tomado en serio el ejemplo del Papa Francisco en nuestras diócesis y en nuestro trabajo en la Conferencia de Obispos de Estados Unidos. Juntos hemos recuperado la verdad de que la evangelización es la identidad más profunda y la misión esencial de la Iglesia.
También nos estamos esforzando por reformar nuestra sociedad a la luz de los valores del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Aquí nuevamente, recibimos inspiración de las enseñanzas del Papa, y, en últimos tiempos, de su encíclica, “Fratelli Tutti”, sobre la unidad de la familia humana.
Es fundamental que sigamos proclamando la santidad y la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Es también esencial que capacitemos a nuestro pueblo católico para que, como ciudadanos fieles, se comprometan a hacer frente a los desafíos de nuestra sociedad: el aborto y la eutanasia; el racismo y la inmigración; la pobreza y la reforma de la justicia penal; género y la familia; el medio ambiente y la libertad religiosa.
Pero también quiero sugerir que en este momento debemos responder a los urgentes desafíos evangélicos suscitados por esta pandemia. En estos momentos que atraviesa nuestro país, nuestro prójimo necesita más que nunca de la Iglesia. Ésta es la hora del testimonio cristiano.
Esto se trata de algo que va mucho más allá de una emergencia de salud pública. La fe en Dios de la gente se ha tambaleado. En el centro de sus temores hay preguntas fundamentales acerca de la divina Providencia y de la bondad de Dios. En todas partes vemos cómo el miedo a la enfermedad y a la muerte se va extendiendo.
Como pastores, podemos entender lo que esto significa. Significa que el mensaje central del Evangelio, el amor de Cristo por cada persona, el poder de su cruz, la promesa de su resurrección, se está desvaneciendo en el corazón de nuestro prójimo.
En este tiempo de muerte, la Iglesia trae la palabra de la vida. Como obispos, venimos en nombre de ese Dios cuyo amor es más fuerte que la muerte.
Siguiendo el valiente ejemplo del Beato McGivney, la Iglesia necesita llorar ahora con los que lloran. Necesitamos ofrecerle a nuestro prójimo la buena nueva de que tenemos un Redentor que murió para que pudiéramos tener vida, que pasó por cañadas oscuras, para que nosotros no temiéramos mal alguno, ni siquiera la muerte.
En estos tiempos, es también importante que la Iglesia proclame una vez más la verdad de que la historia humana es la historia de la salvación, de que Dios tiene un hermoso plan para cada corazón humano, para cada nación y para toda la creación. Tenemos que fomentar en la gente la esperanza de que, en todas las cosas, incluso en el sufrimiento y en la muerte, Dios está actuando para el bien de quienes lo aman.
Finalmente, creo que en este momento es urgente que la Iglesia dé testimonio del destino trascendental que el ser humano tiene como hijo/hija de Dios, redimido/a por la sangre de su único Hijo, y como alguien que está llamado a vivir siendo templo del Espíritu Santo.
Todos entendemos que estos tiempos de malestar social y de pandemia requieren de un cristianismo heroico. Necesitamos continuar formando y capcitando a los discípulos misioneros, tal y como el Papa Francisco nos lo ha pedido.
Ésta es nuestra misión en estos momentos: llevar la sanación y la esperanza a la gente de nuestro tiempo.
Al ir avanzando por el camino, pidamos las oraciones del Beato McGivney. Que él nos ayude a llevar a la gente a un nuevo encuentro con Jesucristo, quien nos ama y ofrece su cuerpo y su sangre por nosotros.
Y confiémosle nuestro ministerio apostólico al Corazón Inmaculado de María. Que ella nos ayude a mantenernos firmes en nuestro deber, a permanecer cercanos a San Pedro y a conducir a todos al corazón de su Hijo.